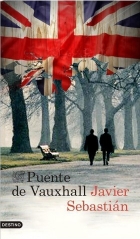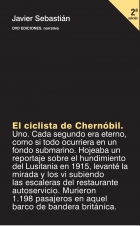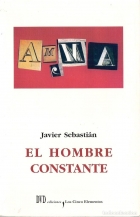UN FRAGMENTO
I. Con la hermana Loretta María
en Shaftesbury
En 1997 la hermana Loretta María Semposki, del
colegio de Saint Mary, aceptó participar en un experimento
sobre grandes memorias del mundo.
Lo primero que tuvo que hacer fue contar su
vida. No hacía falta que siguiera un orden concreto,
podía empezar por donde le diera la gana. Una
alegría cualquiera para ir entrando en calor, los detalles
habrían de venir más tarde. O, si no, que hablara
del año en que se hizo monja, o de cuando
le dijeron que su padre se quedaría para siempre
en una trinchera de Las Ardenas, ese día lloró
mucho.
La referencia por contraste de aquel experimento
era el señor H. M., muy popular en el mundo de
la Neurología. Era epiléptico desde niño. A mediados
de los años cincuenta el doctor William Beecher
Scoville le practicó una cirugía experimental que consistía
en succionarle el hipocampo y parte de los lóbulos
temporales medios adyacentes por un par de
orificios que le hizo por encima de los ojos. Los ataques
epilépticos dejaron de ser tan frecuentes, pero
H. M. perdió los recuerdos, y todos los días había
que explicarle quién era.
Después de su madalena de la tarde, la hermana
Loretta María le escribía cartas a H. M. y en cada
una de ellas se presentaba de nuevo. Me llamo Loretta
María Semposki, nací en Polonia. Soy monja.
Y, por si le interesa saberlo, yo también ando a vueltas
con la cabeza.
Mi caso es exactamente el contrario que el suyo.
No están seguros, pero creen que podría ser hipermnesia.
Solo han encontrado a cuatro personas en el
mundo que la tienen y eso hace que me sienta rara.
Y usted, señor H. M., de América, ¿usted cómo se
siente?
Para que los recuerdos de la hermana Loretta
María fluyeran sin interrupción, se le excusó el trabajo
de redactar ella misma su vida. Fui yo la que lo
hizo, llené más de un centenar de cuadernos, como
los que usan los escolares para sus caligrafías. Gasté
bolígrafos de todas clases, al final el colegio de Saint
Mary, en Shaftesbury, era mi segunda casa.
No me dejaron usar grabadora ni transcribir sus
palabras en un ordenador, pues no querían más testimonio
que los cuadernos. La monja hablaba muy
despacio para darme tiempo a anotar sus palabras y
en seguida se acostumbró a dictar. Mis momentos
estelares a cámara lenta, decía.
A sus ochenta y dos años podía recordar muchas
cosas, en eso no hay exageración ni mentira: el orden
en que estaban dispuestos los cuadros cuando visitó
la Alte Pinakothek de Múnich acompañando en su
viaje de estudios a un grupo de alumnas, los días
exactos de 1986 en que se pudo ver el cometa Halley
en el cielo o el nombre de la serie que empezó a emitirse
tras una semana de luto sin televisión por la
muerte de la hermana Violeta, y que era Cheers, y el
argumento del episodio primero, y hasta el color de
la camisa que llevaba Sam Malone.
En primer lugar, contarlo todo. Lo siguiente fue
firmar una autorización para que, al morir, el University
College de Londres pudiera quedarse con su
cerebro. Aunque tendrán que esperar, dijo, porque
pienso llegar a los cien años, más vale que vayan haciéndose
a la idea.
La hermana Loretta María había aceptado participar
en el experimento a condición de que no se le
viera nunca la cara, de lo contrario callaría bastante.
Y así pasamos plácidas mañanas de primavera, y
luego de verano, ella a un lado de un biombo color
canela, yo al otro. Ese fue mi trabajo, a razón de
unas treinta páginas diarias. Un par de veces por semana,
el coronel Dolado, que dirigía el experimento,
me esperaba en Montcombe Hall, un pequeño
hotel de campo a un cuarto de hora en coche desde
Shaftesbury, y yo le iba entregando los cuadernos en
mano.
Tuve muchas veces la tentación de asomarme
para verle la cara a la hermana Loretta María, sobre
todo una mañana en que dijo que sabía perfectamente
lo que iba a pasar con esos cuadernos cuando
se muriera.
A los diez minutos le pedí que me dejara marchar.
Se me había puesto dolor de estómago, una
cosa aquí dentro. Me subía como calor.
La hermana Loretta María había viajado por los
continentes, dominaba la cocina como nadie, en especial
la repostería. Fue asistente religiosa de la princesa
Diana, hasta que un día no le dejaron verla más.
Cuando su cerebro esté en la bandeja de un laboratorio,
la echaré en falta. Sé que entonces querré hacermemonja
yo también, cumplirmuchos años y morir
en SaintMary una tarde lluviosa junto a la ventana.
A finales de verano se suspendió el experimento, no
hubo explicaciones, se acabó y eso fue todo. Amí me
mandaron a una finca de Almería, donde al poco
tiempo me convertí en una mujer que cuida sus hortalizas
siguiendo los consejos de La gran gu.a pr.ctica
del cultivo natural y se procura el sustento en lo
que da la tierra.
Mis primeras semanas en Almería las pasé con la
doctora Pilbeam, de la Universidad de California.
Sabía muchas cosas sobre el cerebro, era uno de sus
temas favoritos de conversación. El coronel Dolado
le había pedido que viniera a hacerme compañía, y
lo cierto es que fue un estímulo. Mary-Kate Pilbeam
tenía una sección fija en el Scientific American y prometió
que un par de artículos me los iba a dedicar a
mí. Me enseñó tablas de gimnasia oriental estilo Qi
Gong y a veces me pedía que le contara mi vida con
la hermana Loretta María.
Decía: Aquí tiene estas hojas de gramaje ligero y
cuadrícula fina, vienen con una raya naranja en el
margen izquierdo. Si quiere que su caso aparezca en
el Scientific American necesitaré un mínimo de documentación
escrita.
Yo comía a gusto, y es que quizás no había ninguna
necesidad de que tuviera que hacerlo de otro
modo. Dormía benéficas siestas. Tenía una hectárea
de tierra con árboles frutales, más tres perros
dogos a los que llamaba Celeste, Bertrand Russell y
Cándido. Y mis amados cultivos los regaba con
agua de la acequia y les ponía nitrato en abundancia.
A eso me dedicaba, y así la vida puede durar
siglos.
De hecho, los días se sucedían sin sobresaltos. Semanas
y meses, todos se parecían.
Hasta que una mañana el coronel Dolado me llamó
por teléfono y me dijo: Coja el primer avión a
Londres y después me busca en el Claridge’s, paso
allí las veinticuatro horas.
No era un mal hombre ese Dolado, un poco impaciente
si acaso.
Me despedí de los manzanos, que acababa de sulfatar,
por lo que pensé que podrían defenderse solos.
También a los dogos les dije adiós, había pasado
tanto tiempo con ellos que les cogí cariño, mientras
les acariciaba el lomo pudieron comerse todas las
bolas de carne deshidratada que quisieron. Luego
me senté frente al televisor apagado y así estuve una
hora o más. Por extraño que parezca, no sabía decir
por qué Dolado me había dado una vida como aque-
lla en Almería. Ni cuál era la amenaza, ni de qué
había querido alejarme.
Ni tampoco por qué recordaba tan poca cosa de
mis conversaciones con la hermana Loretta María
en Shaftesbury. Quizás fuera a enterarme ahora,
una tiene derecho.
El vuelo no tuvo nada dememorable, ni siquiera
sufrimos las turbulencias de los cielos del Canal de
la Mancha. Tomé un taxi en el aeropuerto y, en
cuanto llegué al Claridge’s, le pregunté a Dolado
por dónde empezábamos. Él me cogió del brazo y
dijo que antes querían saber algunas cosas de mí,
tenían que hacer comprobaciones, así fue como lo
llamó.
Me llevó hasta un sofá, acercó una silla para sentarse
frente a mí y, poniendo el dedo sobre un plano
de Londres, dijo: Veremos si sabe arreglárselas y retener
los recorridos.
Porque hay distracciones en su cabeza que debemos
averiguar si se mantienen.
Ah, y ya sabe que aquí no se aceptan preguntas,
¿estamos?
Esa misma semana me pidieron que recorriera
de arriba abajo Marylebone fijándome bien en el
nombre de los locales comerciales y los artículos en
oferta de los escaparates, y siguiera hasta Aldersgate
y observara oficinas y corporaciones, de qué líneas
eran los autobuses y si se veían niños de los colegios,
el sentido del tráfico de las calles perpendiculares, si
había obras y de qué importancia, que entablara conversación
con desconocidos. Tenía que contar des-
pués lo que habíamos hablado, que, en general, era
sobre el alto coste de la vida y el dolor de cabeza que da.
Después anduve por los barrios. Tenía que leer
los periódicos y retener algunas noticias. Todos los
leí muy atenta y a gusto. Incluso una revista de divulgación
científica llamada The Primacy. Me sentaba
en el banco de un parque y trataba de memorizar
lo más importante de la actualidad.
Me mandaron a ver a dos enfermeras, que intentaron
que aprendiera series de palabras sin ninguna
relación entre sí. Según me dijeron, era para
un nuevo artículo de la doctora Pilbeam, a quien yo
recordaba con cariño. Todo lo anotaban en sus ordenadores.
El coronel Dolado venía a veces conmigo y se suponía
que lo hacía para ayudarme. Llevaba a la espalda
una mochila de paseo de la que sacaba barritas
de muesli. La mayor parte del tiempo caminábamos
sin hablar, me aseguró que las confianzas las reservaba
para más adelante, insistía mucho en que las
tendríamos, las confianzas.
Recuerdo que frente a la iglesia baptista de Westbourne
Park, por el lado de las vías, una mujer me
preguntó si quería cambiar de vida, me pareció que
era algo ensayado de antemano, parte del programa
de Dolado.
No supe qué contestar.
Llevaba puesto un chubasquero de color naranja
y estaba sentada en una silla de tijera junto a la tapia.
Era la tarde de un domingo oscuro y aquella mujer
estaba allí para preguntarme si quería cambiar de
vida, porque podía darme una nueva y formidable.
O, al menos, recuperar la que tuve antes.
Luego volvíamos al Claridge’s, donde me hacían
rellenar formularios impresos, tenía que poner
una equis donde creyera yo que estaba el acierto. Se
fijaban incluso en la manera en que cogía el bolígrafo.
Estuve al fin con un hombre que me pidió que
dibujara sobre un plano mudo mis recorridos. Iban
a estudiar el efecto de los espacios superpuestos,
querían ver lo que recordaba. Tenía la mesa llena de
papeles que resumían los resultados de las pruebas
innumerables que me hicieron. Puedo ver ahora su
despacho de tarima negra y el cuadro de un monje
lleno de pesadumbre que colgaba de una pared
cuando volví un par de semanas más tarde. Pero, sobre
todo, las dos cucarachas que tenía en los ojos.
También sé lo que dijo, que fue esto: Díganle al general
Lassage que sí, que adelante.
Así pues, yo ya estaba lista para la acción, solo faltaba
que se diera la oportunidad. Y eso sucedió a los
pocos días, cuando el general Lassage llamó a Dolado
y le dijo que acudiera conmigo a su apartamento
de Grosvenor Road, frente al puente de Vauxhall.
El general Lassage nos ofreció oporto y avellanas.
A mí incluso me regaló una agenda de bolsillo,
con calendario y un pequeño mapa de carreteras
desplegable, llevaba su firma impresa en la cubierta.
Sonrió y luego se quedó en silencio. Aparte de la
agenda, parecía que eso era todo lo que tenía para
mí, una esquinada sonrisa.
Nos sentamos a la mesa. La decoración del apartamento
resultaba suntuosa, como si se nos quisera
advertir de algo. Tal vez que cazó en la India y que
era bueno con el rifle telescópico, porque había media
docena de piezas de marfil tallado expuestas en
una vitrina.
Del general Paul Lassage se decía que lo sabía
todo y que semejante conocimiento le hacía parecer
un hombre fúnebre, cuando en realidad otros opinaban
que era elmás afable de los ciudadanos de Francia.
En su historial, sin embargo, estaba la acusación
que hizo contra Dominique de Villepin de querer
acabar con la carrera política de Sarkozy.
Hemos sabido, dijo, que faltan dos de los cuadernos
de Shaftesbury. Se me acercó al oído y añadió:
Robados, ahora ya está dicho.
El general Lassage se llevó una avellana a la boca
y se puso a mordisquearla como un topillo, se la comía
sin el menor apetito mientras me miraba, quizás
lo hacía para darme tiempo a tener una opinión.
Los cuadernos se quemaban una vez leídos, siguió.
Solo guardamos seis, tal y como quedó establecido
en su momento, era una muestra de cómo procedíamos.
Tomados uno a uno, y no consecutivos, esos cuadernos
son un cuento sin gobierno.
Aun así, y por si acaso, cuatro fueron a un sótano
cerca de Ruskin Park y dos a una casa de Dunstable,
al noroeste de Londres, lo que haría aún más difícil
entender algo si una persona se hacía con unos pero
no con los otros.
Lassage bebió un poco de oporto. Comer y beber,
todo lo hacía en pequeñas cantidades, quizás porque
de joven lo adiestraron para no tener ni hambre ni
sed, ni ninguna otra necesidad que requiriera desatender
un instante su trabajo. Se levantó, fue hasta
la ventana, cruzó los brazos y, de espaldas a nosotros,
dijo: El caso es que alguien iba detrás de esos
cuadernos, y los dos de la casa de Dunstable ya los
tiene.
En esos cuadernos se hablaba de un penoso asunto
que ocurrió en 1997, siguió. Nadie conocía exactamente
en qué estábamos metidos, salvo Lena Cattermole,
del Grupo Operativo. Con ella compartí
organigrama de mando, era natural que a veces se
enterara de cosas.
Si los tiene ella, quizás podamos recuperarlos. Lo
malo es que tendríamos que ir preguntando, aparcar
uno de nuestros coches cerca de su domicilio, se
asustaría y tomaría precauciones. Pero queremos saber
qué busca.
Y, para eso, no tiene que enterarse de que andamos
sobre aviso.
El general Lassage volvió a la mesa, pues había
dicho ya lo que era incapaz de decir estando a menos
de un metro de nadie. Intentaba esconder que
era un hombre tímido, pero a mí eso no se me escapó.
Cogió una cucharita de postre y empezó a golpearse
con ella en la palma de la mano, yo aún no
veía qué quería de mí. Después dijo: Se nos ocurrió
enviarle a Lena Cattermole algunos párrafos de los
otros cuatro cuadernos, los de Ruskin Park, y, tal
como esperábamos, nos ha seguido el hilo mansamente.
Porque le hemos hecho creer que era usted la
que se los remitía, muy dolida por cómo hicimos las
cosas, me refiero a cuando murió la princesa Diana
en el accidente de París. Le hemos dado pormenores
que nadie más podía conocer. Y parece que se lo ha
tragado.
En resumen, dijo, que la hemos convertido a usted
en su colaboradora y ahora ella piensa que están
juntas en esto, que van las dos a una.
Así que ha llegado su turno.
Lassage dejó la cucharita de postre alineada con
el resto de los cubiertos. Luego puso las manos sobre
la mesa con las palmas hacia arriba para que viéramos
que no iba con embustes, que no se guardaba
nada. El coronel Dolado me miraba y asentía, como
diciendo así es Lassage. Se encogió de hombros y se
le vio en la cara que sacarme de mi campo de Almería
no fue idea suya, sino de otros de más alta graduación.
Yo notaba el pulso en la garganta y me retiré de
la mesa como si fuera a levantarme. Pero sabía que
no iba a irme así. Y ellos también debían de saberlo
porque no hicieron ademán de retenerme. Les dije
que no me dejaran a medias y solo les pedí una cosa,
que fue que me contaran por qué eran tan importantes
esos cuadernos, porque yo no recordaba haber
escrito nada que pudiera involucrarles, ni a ellos ni
al Estado, ni a los bancos ni a los gobiernos últimos,
ni tampoco a mí, desde luego, sino que sobre todo lo
que había escrito eran vivencias felices de la monja
Loretta María Semposki: ese fue el encargo que me
hicieron y yo lo cumplí. ¿Cómo era posible que no
me acordara?
Dolado dijo que contestar a esa pregunta habría
de poner en peligro mi vida y la de ellos. O por qué
creía, si no, que me enviaron a la finca de Almería.
Y la doctora Pilbeam, ¿acaso suponía que acudió
desde California para estar conmigo y nada más?
Ahora, añadió el general Lassage, cuando hemos
sabido que Lena Cattermole quiere sonsacar a la
hermana Loretta María, viene la fase de acabar de
una vez con este asunto.
Para lo que tendrá que acudir al lugar que se le
indique.
Se presentará como la periodista de Harpers &
Queen que en 1991 incluyó a la princesa Diana entre
las diez mujeres más bellas de Inglaterra, junto a Selina
Blow y Cecilia Chancellor, entre otras. Dirá que
ahora está preparando un reportaje sobre el estilo de
vida de los Windsor.
Llevará carnet, las autorizaciones. Todo está listo
desde hace semanas.
Viajará en un Range Rover con una muy alta
instancia, porque Lena Cattermole tiene que pensar
que es usted una persona protegida.
No podría irnos bien, si no.
Por descontado, esa muy alta instancia no está al
corriente de nada.